
En este módulo exploraremos las principales normas culturales en torno a la sexualidad y las relaciones. Manteniendo un enfoque interseccional, hablaremos de las diferentes formas de discriminación sistémica; de cómo los medios de comunicación influyen en nuestra percepción de los cuerpos y de cómo la religión y las prácticas culturales influyen en nuestra sexualidad.
Voices - Module 5
Introducción
Nuestras experiencias con la sexualidad y las relaciones están profundamente influidas por la cultura en la que vivimos. La cultura se compone de todas las normas y expectativas sociales que contribuyen a cómo percibimos y experimentamos el mundo.
Todas las culturas tienen normas sexuales que definen el espectro de comportamientos sexuales aceptables. Estas normas pueden estar más o menos en consonancia con nuestras necesidades y deseos en torno a la sexualidad y también con nuestros valores personales, pueden cambiar con el tiempo y entre generaciones, pero no por ello dejan de influir en nuestras elecciones. Las normas sexuales pueden girar en torno a muchos temas diferentes como: el matrimonio, la virginidad, las identidades de género, la castidad, las ideas de belleza y atractivo, las prácticas sexuales y otros.
La religión, por ejemplo, influye mucho en los códigos morales sobre el sexo y lo que se considera aceptable. O, como vimos en módulos anteriores, las normas en torno al género influyen en lo que se enseña a las personas jóvenes sobre el sexo en función del sexo asignado al nacer. O de nuevo, los medios de comunicación y la representación que hacen de los cuerpos y las relaciones también afectan a lo que consideramos atractivo o deseable. Estas normas y hábitos culturales contribuyen a la construcción de estereotipos y a la consiguiente discriminación. Dado que nuestras identidades son polifacéticas, las personas pueden enfrentarse a múltiples niveles de discriminación a la vez. La palabra que utilizamos para referirnos a esta pluralidad de opresiones o privilegios entrelazados es interseccionalidad. La interseccionalidad es un marco que analiza y comprende los fenómenos sociales teniendo en cuenta las interconexiones e intersecciones de múltiples categorías sociales, como la raza/etnia, el género, la clase, la sexualidad y muchas otras.
Este planteamiento, acuñado en 1989 por Kimberlé Crenshaw, una abogada afroamericana, teorizó la noción para definir la situación de ciertas mujeres sindicalistas negras en la empresa General Motors, explicando que estaban expuestas a discriminaciones y violencias tanto por raza como por género: el sindicato consideraba que los hombres negros eran los más indicados para representar a las personas negras, y las mujeres blancas las más indicadas para representar a las mujeres, por lo que las mujeres negras ya estaban suficientemente representadas por los hombres negros y las mujeres blancas. Como resultado, las mujeres negras cayeron en una zona gris e inexplorada y se argumentaba que las mujeres negras no sufrían discriminación.
Con este episodio, se reconoció que los individuos ocupan varias posiciones sociales simultáneamente y que estas posiciones se entrecruzan para dar forma a sus experiencias, identidades y acceso a los recursos y servicios. Esencialmente, la interseccionalidad reconoce que las personas pueden experimentar discriminación o ventajas no sólo en función de una única identidad o eje social (como el género o la raza), sino a través de la intersección o cruce de múltiples identidades.
Ejemplo: una mujer negra puede sufrir misoginia y racismo, pero experimentará la misoginia de forma diferente a una mujer blanca y el racismo de forma diferente a un hombre negro, a esto lo llamamos misoginia negra o “misogynoir”, término acuñado por la escritora feminista Moya Bailey.
Comprender las diversas perspectivas culturales es crucial, ya que amplía los horizontes, fomenta la empatía y promueve una sociedad más integradora. En el mundo interconectado de hoy, en el que las personas proceden de diversos entornos culturales, apreciar estas diferencias es como abrir una ventana a un mundo de experiencias enriquecedoras. Te ayuda a reconocer la belleza de la diversidad, desmonta estereotipos y fomenta la apertura mental. Comprender las diferentes perspectivas culturales te permitirá relacionarte con respeto y aceptar la singularidad de cada persona con la que te encuentres. Esta conciencia cultural se extiende a las cuestiones de sexualidad, donde el reconocimiento de las diversas perspectivas garantiza que las conversaciones sobre las relaciones, la imagen corporal y las elecciones personales se aborden con sensibilidad y comprensión. En última instancia, apreciar las diversas perspectivas culturales te capacita para relacionarte con el mundo de una forma más compasiva e informada.
Vocabulario clave y definiciones

Normatividad
Fenómeno por el cual la sociedad cataloga algunas cosas (acciones, comportamientos, formas de ser) como normales y, por tanto, buenas, deseables, regulares, el punto de partida. Por el contrario, otras cosas (acciones, comportamientos, formas de ser) se convierten en malas, atípicas, irregulares, indeseables y se construyen como alteridad.
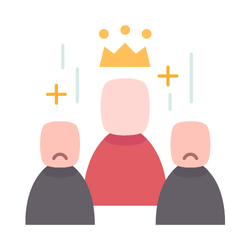
Privilege
El privilegio es el acceso no merecido o las ventajas concedidas a grupos específicos de personas por su pertenencia a un grupo social. Los privilegios pueden basarse en diversas identidades sociales, como la raza/etnia, el sexo, la religión, la situación socioeconómica, las capacidades, la identidad de género u orientación sexual, la edad o el nivel educativo, entre muchas otras.

Prejuicios
Apreciación, juicio y/u opinión infundada y desvirtuada de un grupo social, comunidad, cultura o religión. Son procesos de pensamiento, basados en estereotipos, que pueden influir en el comportamiento y, por tanto, dar lugar a una discriminación activa. Los prejuicios pueden ser implícitos o explícitos; son los procesos de pensamiento inconscientes (cuando son implícitos) o conscientes (cuando son explícitos) que se sitúan entre un estereotipo y la discriminación activa.

Estereotipo
Una creencia falsa, a menudo compartida colectivamente e interiorizada en la conciencia colectiva. Los estereotipos se expresan mediante la simplificación, exageración o extrapolación de varias características atribuidas a determinados grupos sociales. Se transmiten fácilmente y se establecen como verdades generales.
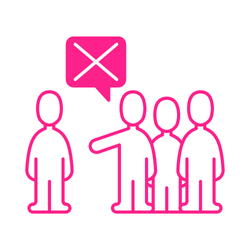
Discriminación
Trato desfavorable atribuido a una o varias personas por su supuesta pertenencia a un grupo, con el fin de excluirlas. Según la socióloga Véronique de Rudder, la discriminación es la “aplicación de un trato diferente y desigual a un grupo o comunidad, basado en un rasgo o conjunto de rasgos, reales o imaginarios, socialmente construidos como un estigma”.
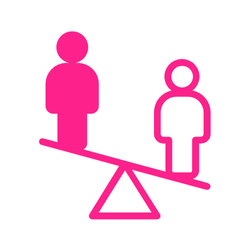
Discriminación sistémica
Una discriminación acumulativa, recurrente e históricamente construida. Puede perpetuarse a varios niveles: individual (micro), grupal (meso) y/o institucional (macro/estructural). Se basa mucho en las identidades sociales (sexo, género, raza/etnia, etc.)

Edadismo
Discriminación basada en la edad de una persona. Afecta a infancia, personas jóvenes y mayores/ancianas.

Clasismo
Sistema de creencias que sitúa el estatus social o económico de una persona como determinante de su valor en la sociedad, y las discriminaciones que se derivan de este sistema. Alguien procedente de una familia históricamente poderosa o de un hogar con mayores ingresos se situaría como superior a alguien que no los tuviera.
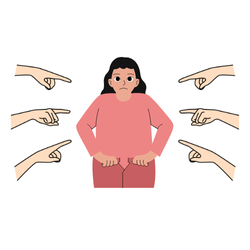
Gordofobia
Comportamientos y actitudes discriminatorias dirigidos a marginar y excluir a las personas percibidas como gordas y/u obesas en la sociedad. Se basa en la idea de que la delgadez es la norma en nuestra sociedad y por tanto, lo saludable, lo deseable.

Racismo
Sistema de poder basado en la idea de que existe una jerarquía entre los grupos humanos, con grupos “superiores” e “inferiores”. Esto se expresa en una multiplicidad de acciones, tanto conscientes como inconscientes, destinadas a discriminar, excluir y asimilar a los grupos supuestamente “inferiores”. Esta definición de racismo nació de la teoría de la raza, para justificar la colonización, la esclavitud y la dominación blanca.

Discriminación religiosa
Discriminación basada en las creencias religiosas de una persona o grupo. Las formas más comunes de discriminación religiosa son la judeofobia, que afecta a las personas judías, y la islamofobia, que afecta a las musulmanas. El antisemitismo, aunque utiliza erronéamente para aludir a la discriminación de las personas judías, en realidad es la discriminación tanto de personas judías como de personas palestinas (ambas son semitas).

Sexismo
Un sistema de creencias basado en la supuesta superioridad de los hombres sobre las mujeres por razones biológicas, e influye en los roles y comportamientos que mujeres y hombres pueden desempeñar en nuestra sociedad.

Xenofobia
Miedo y comportamiento de rechazo u hostilidad hacia lo que se considera “extranjero” o desconocido.
El racismo y la xenofobia a veces pueden confundirse, por lo que debemos hacernos dos preguntas para saber de qué fenómeno estamos hablando:
– ¿Lo que está ocurriendo es resultado de la colonización o de la dominación blanca (racismo)?
– ¿Tiene su origen en el miedo a lo desconocido o a las amenazas depositadas en la persona extranjera (xenofobia)?
Fuente: Página Instagram / Racisme Invisible

Raza
La raza no existe en el sentido biológico y natural que le atribuyen las personas racistas. Sin embargo, existe socialmente como régimen de poder. Hablar de raza es matizar la forma en que se siguen produciendo las jerarquías y precisar que se producen en función del origen real o supuesto de un individuo: hablamos así de categorías raciales (personas percibidas como negras, árabes, asiáticas, etc.). El recurso a esta noción es tanto más necesario en la Europa actual que niega la existencia del racismo “siendo ciega al color”.

Minorías / grupos minoritarios
Se refiere a los grupos con menos poder en las esferas jurídica, política y económica. Podemos hablar de minorías raciales (personas racializadas) y minorías de género y/u orientación sexual (mujeres, LGBTQIA+), además de otras muchas.

Personas racializadas
Noción introducida por la antropóloga y socióloga Colette Guillaumin en la década de 1980 en su libro L’idéologie Raciste: Genèse et Langage actuel (1982). Las personas racializadas son aquellas afectadas por los procesos de estigmatización y exclusión del racismo. La autora distingue dos categorías: los grupos minoritarios (racializados, no blancos) frente a los grupos mayoritarios (dominantes, blancos, universales).
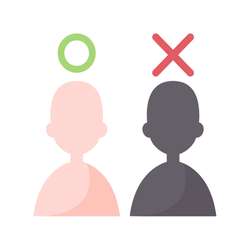
Proceso de racialización
Prácticas de poder destinadas a jerarquizar a los individuos en función de su supuesta raza. Estos procesos encarnan todos los mecanismos de exclusión a los que están sometidas las minorías raciales. Desde esta perspectiva, el uso de los términos “blanco” y “no blanco” se refiere a la posición social que ocupan las personas dentro de estos procesos de racialización.

Mayoría / grupos dominantes
Representan a grupos con pleno poder legal, político y económico (personas percibidas como blancas, sin discapacidad, heterosexuales). En la cúspide de la jerarquía social se encuentran los hombres blancos, cisheterosexuales y de clase media/alta.
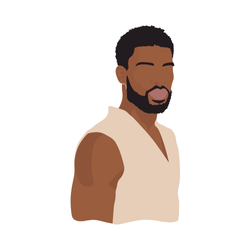
Fetichismo racial
Forma de expresión racista dirigida a interesarse afectiva, íntima y/o sexualmente por personas no blancas. En particular, a través de la pluralidad de estereotipos de género y raza transmitidos desde la época colonial. Por ejemplo, el imaginario animal asociado a ciertas mujeres negras como “tigresas” o “leonas”, o la supuesta potencia sexual ilimitada de los hombres negros. El fetichismo racial es muy a menudo un proceso interiorizado por ciertos individuos de los grupos mayoritarios -pero no sólo- y representa un peligro real para quienes están sometidos a él.

Interseccionalidad
En sociología, un enfoque interseccional significa considerar la pluralidad de opresiones y discriminaciones como entrelazadas, y articuladas, y no como acumulativas o aditivas. En 1979, el Combahee River Collective, un grupo de mujeres negras estadounidenses, acuñó el término “sistema entrelazado de opresión” para describir las diversas opresiones a las que estaban sometidas: racista, capitalista, patriarcal y heterosexual. En 1989, Kimberley Crenshaw, jurista negra, teorizó la noción para definir la situación de ciertas mujeres negras sindicalistas que se enfrentaban a discriminación. El sindicato consideraba que para representar a las personas negras, ya estaban los hombres negros, y para representar a las mujeres, ya estaban las mujeres blancas. Como resultado, las mujeres negras caían en una zona gris de invisibilización y discriminación.

Pornografía
La pornografía, o porno, es cualquier material sexualmente explícito -escrito, visual o de otro tipo- destinado a excitar sexualmente. La pornografía puede convertirse en una fuente de autoexploración, permitiéndonos comprender nuestras preferencias y deseos; al mismo tiempo, también puede ser una de las fuentes más inexactas de las que obtener información, especialmente cuando no se proporciona ESI, ya que podría hacernos pensar que lo que ocurre en la pornografía debería ocurrir en las relaciones sexuales personales.

Virginidad
Concepto social y cultural relacionado con la experiencia sexual de una persona, normalmente asociado al estado de no haber mantenido nunca relaciones sexuales con penetración (coito o sexo con pene en la vagina). El concepto de virginidad es subjetivo y puede variar según las diferentes culturas y sistemas de creencias, pero a menudo se asocia con las expectativas y normas sociales en torno al comportamiento sexual.

Imagen corporal
Es lo que vemos cuando nos miramos al espejo, lo que pensamos y sentimos sobre nuestro cuerpo, cómo nos ven los demás y cómo nos dice la sociedad que debemos aparentar, lo que muchas veces implica vivir el propio cuerpo con preocupaciones y presiones.

Positividad corporal
Este movimiento aboga por la aceptación de todos los cuerpos, independientemente de su tamaño, forma, color de piel, sexo o capacidades físicas. Las personas partidarias de él hacen más hincapié en el bienestar holístico del cuerpo humano que en su aspecto exterior. Como concepto, nació dentro del Movimiento por los Derechos de las Personas Gordoa, que comenzó en EE.UU. en los años 60 para la aceptación de los cuerpos gordos, y luego creció abrazando una idea más amplia de cuerpos no normativos, pero hoy en día se expresan críticas porque no podemos sentirnos positivas con el cuerpo todo el tiempo: porque las fuerzas que dan forma a nuestra imagen de nosotras mismas van también más allá de nuestra propia voluntad, poner el foco en el cambio individual y el amor propio y no lo suficiente en la opresión sistémica puede reiterar el mensaje, por lo que la positividad corporal puede convertirse en otra carga para las personas.
Normatividad cultural y discriminaciones interseccionales
En nuestra sociedad hay ciertos elementos que, para simplificar al máximo las interacciones y relaciones, se “dan por sentados”; así llegan a constituirse en “normas”, supuestos básicos a partir de los cuales se contempla el mundo.
La normatividad es, por tanto, el fenómeno por el que construimos algunas cosas (acciones, comportamientos, formas de ser) como normales y, por tanto, buenas, deseables, regulares, el punto de partida. Por el contrario, otras cosas (acciones, comportamientos, formas de ser) se convierten en malas, atípicas, irregulares, indeseables y se construyen como alteridad, u otredad. Aunque pueda sonar reconfortante el tener normas y reglas que nos regulen en la comprensión de lo que debemos ser y actuar, en nuestra sociedad esto siempre ha llevado a diferentes capas y formas de opresión para quienes no se reconocen en esas normatividades.
Estas son algunas de las normatividades más poderosas y opresivas, enumeradas por orden alfabético
- Capacitismo: la perspectiva de las personas capaces -las que no tienen discapacidades- como norma.
- Alonormatividad: la perspectiva de las personas alosexuales y alorrománticas -las que experimentan atracción sexual y/o romántica- como la norma.
- Androcentrismo: la perspectiva del hombre como norma.
- Cis-normatividad: la perspectiva de las personas cisgénero -las que se reconocen en el género asignado al nacer- como la norma.
- Heteronormatividad: la perspectiva de las personas heterosexuales -las que se sienten atraídas por otras del género “opuesto”- como la norma.
- Mononormatividad: la perspectiva de las personas monógamas – las que experimentan la monogamia como orientación de relación – como norma,
- Occidentalocentrismo/eurocentrismo: la perspectiva de las culturas occidentales como norma.
- Normatividad blanca: La norma social que valora y da prioridad a las experiencias y perspectivas de las personas blancas, contribuyendo al racismo sistémico y a la marginación de las personas de color.
De nuevo, la lista podría continuar con todas estas “normas” en las que crecemos como reglas tácitas sociales, que marginan y hacen invisibles a las personas que no se ajustan a ellas.
Las normatividades son una cuestión de poder y de quién lo detenta en la sociedad. Mencionamos el patriarcado en el Módulo 2 y ahora tenemos más términos para ampliar y comprender las conexiones y concatenaciones: si la hegemonía la tienen los hombres, podemos entender mejor que estamos hablando de hombres alo-, cis-, hetero, blancos, capaces. Por supuesto, eso no significa que las personas que encajan en las categorías hegemónicas sean malvadas: es sólo cómo se construye la sociedad, favoreciendo a algunas personas en perjuicio de una multitud. Esto se llama privilegio. Quienes no encajan en esas cajas tienen menos privilegios que quienes sí lo hacen: eso significa que esas personas son menos visibles, menos escuchadas, menos consideradas y están menos protegidas. Una educación normativa en ese sentido implica que no hay lugar para personas e identidades que no se ajusten a las “normas”. Eso es perjudicial cuando creces y tal vez te sientes un poco diferente, porque no se habla de ello, ni hay referencias ni representaciones. Y cuando algo se silencia, puede resultar peligroso.
Las normatividades producen estereotipos, prejuicios y discriminación:
Como vimos en el módulo 2, los estereotipos son ideas generalizadas y excesivamente simplificadas de una determinada categoría de personas que construye la sociedad. Por ejemplo: “las mujeres no saben conducir”; “las chicas masculinas son lesbianas”; “las personas bisexuales están confundidas;” “los hombres negros son buenos jugando al baloncesto”.
Los prejuicios son juicios distorsionados, opiniones preconcebidas en contra o a favor de algo/alguien que no se basan en experiencias reales. Son procesos de pensamiento, basados en estereotipos, que pueden influir en el comportamiento y, por tanto, dar lugar a una discriminación activa. Por ejemplo:
- Si tienes una opinión negativa del trabajo de tus compañeras que se identifican como mujeres, eso es un prejuicio basado en el estereotipo de que las mujeres son menos inteligentes que los hombres. Y si contratas a más hombres que mujeres, aunque tengan un currículum equivalente, eso se convierte en discriminación activa.
- Si te sientes incómoda con las personas trans* sin conocerlas personalmente, eso es un prejuicio basado en el estereotipo de que las personas trans* son extrañas o están confundidas. Si luego legislas sobre sus vidas excluyéndolas del deporte, del acceso a la sanidad, del lugar de trabajo y de la escuela, por esa creencia, eso se convierte en discriminación activa.
Y así sucesivamente.
En otras palabras, los prejuicios son los procesos de pensamiento inconscientes (cuando son implícitos) o conscientes (cuando son explícitos) que se encuentran entre un estereotipo y la discriminación activa. Crecemos dentro de narrativas de prejuicios, que forman parte de las narrativas creadas por las normatividades. Por eso la discriminación no se perpetra necesariamente de forma intencionada: si eres una persona reconocida en una o todas las normatividades, no tienes por qué odiar a otra (que está fuera de una o todas las normatividades) para discriminarla. ¡Los prejuicios pueden ser implícitos! La clave para entender cómo las normatividades sociales pueden afectar a una persona o a un grupo de personas es darse cuenta de que son narrativas de las que vivimos rodeadas y, de la forma más sencilla posible, mientras no nos enfrentemos y nos demos cuenta de cómo crean jerarquía entre los seres humanos es fácil acostumbrarse a ellas y no reconocerlas. Es responsabilidad de todas las personas reconocerlas y hacer un cambio, paso a paso.
Algunas de las formas más comunes de discriminación, enumeradas por orden alfabético:
- Capacitismo: discriminación basada en la capacidad mental o física de una persona. Afecta a las personas con discapacidad, ya sea física, mental o de desarrollo.
- Edadismo: discriminación basada en la edad de una persona. Afecta a la infancia, las personas más jóvenes y a las mayores/ancianas.
- Clasismo: discriminación basada en la clase social o económica de una persona. Afecta a las personas con entornos socioeconómicos más desfavorecidos.
- Gordofobia: discriminación basada en el peso de una persona. Afecta a las personas gordas.
- Homolesbobitransfobia, también conocida como queerfobia o LGTBIQA+fobia: discriminación basada en la orientación sexual o la identidad de género de una persona. Afecta a personas no heterosexuales o que se identifican como trans o no binarias (no cisgénero).
- Racismo: discriminación basada en la raza o etnia de una persona*. Afecta a las personas que no son blancas.
- Discriminación religiosa: discriminación basada en las creencias religiosas de una persona. Las formas más comunes de discriminación religiosa son la judeofobia, que afecta a las personas judías, y la islamofobia, que afecta a las personas musulmanas.
- Sexismo: discriminación basada en el género de una persona. Afecta a las personas socializadas como mujeres y a otras personas no conformes con su género.
- Xenofobia: aversión o prejuicios contra las personas de otros países.
Las personas que pertenecen a más de una de estas categorías a menudo se enfrentan a múltiples niveles de discriminación a la vez. Un enfoque interseccional, en sociología, significa considerar la pluralidad de opresiones y discriminaciones como entrelazadas, articuladas y no acumulativas o aditivas. En 1979, el Combahee River Collective, un grupo de mujeres negras estadounidenses, acuñó el término “sistema entrelazado de opresión” para describir las diversas opresiones a las que estaban sometidas: racista, clasista, sexista y homófoba.
La discriminación sistémica es una discriminación acumulativa, recurrente e históricamente construida. Puede perpetuarse a varios niveles: individual (micro), grupal (meso) y/o institucional (macro/estructural). Se basa en relaciones sociales (sexo, género, raza, etc.). Implica los procedimientos, las rutinas y la cultura organizativa de cualquier organización que, a menudo sin intención, contribuyen a que las políticas, los programas, el empleo y los servicios de la organización tengan resultados menos favorables para los grupos minoritarios que para la mayoría de la población.
Imagen corporal: representación y desafío a las normas
Aunque la idea de que “todos los cuerpos son bellos” nos da poder, la realidad de cómo percibimos nuestra imagen corporal es compleja y a menudo difícil. Esto se debe a que las normatividades y discriminaciones de las que hablábamos antes son experimentadas y representadas por las personas principalmente a través de sus cuerpos.
Nuestra imagen corporal es lo que vemos cuando nos miramos al espejo, lo que pensamos y sentimos sobre nuestro cuerpo, cómo nos ven las demás personas y cómo nos dice la sociedad que debemos ser. Todas nos enfrentamos a preocupaciones y presiones sobre nuestro aspecto corporal, ya sea para sentirnos más deseables, aceptadas o seguras. Algunas más que otras, dependiendo de hasta qué punto nuestro cuerpo se ajusta a lo que culturalmente se considera bello, deseable y aceptado.
La representación de los cuerpos en los medios de comunicación y las imágenes corporales que vemos tienen una gran influencia en nuestros ideales corporales. Los cuerpos que aparecen en los medios de comunicación suelen ser: blancos, altos, delgados, capaces, de piel clara. Están arraigados en la normatividad y los sistemas de discriminación, como la gordofobia, el capacitismo, la antinegritud y las estructuras patriarcales. Como consecuencia, las personas no sólo son marginadas, sino también amenazadas y asesinadas por su aspecto, y esto también se debe a que las personas gordas, discapacitadas, negras, de género no conforme y muchas más, rara vez encuentran un espacio de representación que vaya más allá de una representación estereotipada: por ejemplo, las personas gordas como vagas; las personas negras como criminales; las personas discapacitadas como seres no sexuales, las personas trans como prostitutas, etc. Las imágenes corporales estrictas afectan profundamente a la salud mental de las personas y a menudo provocan trastornos alimentarios como la bulimia o la anorexia, depresión y baja autoestima.
También ocurre en la industria musical, donde las letras de las canciones suelen estar llenas de lenguajes discriminatorios y de muchos de los prejuicios antes mencionados. Por ejemplo, es muy común encontrar formas de slut-shaming en las letras de las canciones: slut-shaming (“tildar a alguien de guarra o puta”) se refiere a los casos en los que las letras perpetúan actitudes críticas y despectivas hacia las mujeres/personas con VIH/personas trans en función de su sexualidad percibida o de sus elecciones. Un ejemplo de slut-shaming en la música puede encontrarse en las letras de ciertas canciones que critican o degradan a las mujeres por su comportamiento o expresiones sexuales.
Entonces, ¿cómo desafiar esto?
Un concepto que oímos mucho cuando hablamos de cuerpos es el de Body Positivity (positividad corporal). La positividad corporal puede definirse como la actitud de abrazar, aceptar y apreciar el propio cuerpo tal y como es. En otras palabras, creer que “todos los cuerpos son bellos”. Como concepto, nació en el seno del Movimiento por los Derechos de las Personas Gordas, que se inició en Estados Unidos en los años 60 para la aceptación de los cuerpos gordos. Luego creció hasta abarcar una idea más amplia de cuerpos no conformes. Hoy en día, el movimiento body positive se ha convertido en una corriente muy extendida y se comunica mucho a través de las redes sociales, motivando a la gente a sentirse bien consigo misma y con su apariencia.
Aunque es importante que cada una de nosotras trabaje en cómo se siente con su propio cuerpo, también es importante recordar que las personas no podemos sentirnos positivas con nuestro cuerpo todo el tiempo. Esto se debe a que, como hemos visto antes, las fuerzas que conforman la imagen que tenemos de nosotras mismas van también más allá de nuestra propia voluntad. El inconveniente del discurso positivo sobre el cuerpo es que se centra demasiado en el cambio individual y el amor propio y no lo suficiente en la opresión sistémica. De este modo, la positividad corporal puede convertirse en otra carga para la gente. Es como si la sociedad dijera: “tu cuerpo no se valora lo suficiente, pero también debes quererte a ti mismo, y si no lo haces es que no te estás esforzando lo suficiente”. En estos casos recuerda que a veces te gustará tu cuerpo y otras no. Así que intenta ser amable contigo misma y recuerda que también hay estructuras sistémicas de opresión en juego. ¿Significa esto que no puedes hacer nada al respecto? No.

Consejos para desafiar los ideales y normas corporales
- Fíjate en los cuerpos que ves: ¿de quién son? ¿Qué cuerpos faltan? ¿Está representado tu cuerpo?
- Amplía tus fuentes (redes sociales, películas, televisión, música, etc.) para incluir a quienes también representan a personas gordas, negras, queer, discapacitadas y más diversas. Pregúntate: ¿cómo se les representa? Si tú eres/si fueras ellas, ¿te gustaría esa representación de tu propio cuerpo? ¿Se incluyen sus voces además de sus cuerpos?
- Fíjate en lo que dices: ¿haces comentarios sobre tu aspecto (gordo, delgado, malo, bueno)? ¿Lo haces sobre el cuerpo de otras personas?
- Intenta elogiar a la gente por algo distinto a su cuerpo: por ejemplo, sus habilidades o rasgos de carácter.
- Fíjate en lo que oyes: ¿escuchas autocompasión o bromas sobre el propio cuerpo o el de las demás personas?
A menudo emitimos juicios sobre los cuerpos de las demás personas, además de sobre los nuestros: los comentamos y definimos si son válidos o no basándonos en estereotipos. Esto se aplica también al buen juicio y a los cumplidos, porque también está la otra cara de la moneda. Por ejemplo, si decimos a alguien “¿Has adelgazado? Tienes buen aspecto” estamos dando a entender “Te valoro más ahora que estás más delgada. No te encontraba tan deseable o guapa cuando estabas más gorda”. Reconocer en qué se basan nuestros ideales de belleza es el primer paso para cuestionarlos.
Veamos ahora algunos casos concretos.
Tabúes en torno al cuerpo y la sexualidad
Nuestra imagen corporal influye profundamente en nuestra sexualidad y hay algunas partes de nuestro cuerpo de las que tendemos a no hablar o incluso a no explorarnos. Esto también se debe a muchos tabúes en torno a los cuerpos y la sexualidad.
Por ejemplo:
- Genitales: Hay muchos estereotipos sobre los genitales: normas de belleza, higiene y olores que afectan tanto a personas con vulva como a personas con pene. He aquí algunos:
- Sobre las personas con vulva: en la pornografía tendemos a ver imágenes muy homogeneizadas de vulvas y penes, ¡pero esa no es toda la realidad! Para muchas personas, los sentimientos negativos en torno a sus genitales les han impedido vivir su sexualidad de forma libre y positiva. Muchas personas con vulva recurren a la cirugía estética para reducir la dimensión de sus labios internos. Especialmente las vulvas pueden adoptar muchas formas diferentes, pero éstas rara vez se representan. Un proyecto que pretende mostrar la variedad de vulvas es The Vulva Gallery, que comparte dibujos e historias de la gran variedad de vulvas que hay en el mundo.
- Sobre las personas con pene: existe la creencia de que sólo se consideran válidos, “varoniles”, los penes grandes. La verdad es que el tamaño varía según las personas, y no determina la valía ni la capacidad sexual de cada uno.
- Vello corporal: El vello corporal, especialmente en algunas partes del cuerpo de las mujeres, se considera tabú en muchos entornos sociales. Se considera sucio y poco atractivo. Este tabú se remonta a loa Antigua Roma y Egipto, que consideraban los cuerpos sin vello como símbolos de estatus o belleza. Sin embargo, el vello corporal está ahí por una razón: protege de la suciedad y regula la temperatura corporal. Últimamente, cada vez más gente ha empezado a conservar y mostrar su vello corporal, y es de esperar que esto ayude cada vez más a reducir el tabú y las reacciones incómodas o violentas en torno a él, para que la gente pueda elegir libremente si se quita el vello o no.
- La menstruación: También el tabú en torno a la menstruación se remonta a la Antigua Roma. Desde entonces, la menstruación se percibe como algo impuro o vergonzoso, algo que debe mantenerse oculto. Todavía hoy, en muchas partes del mundo y en muchas culturas, se exilia o aísla a las mujeres porque se las considera impuras cuando están menstruando. Y en general una gran parte de las personas con vulva sienten vergüenza durante su periodo. También aquí muchos movimientos sociales feministas (véase el módulo 3) han luchado para superar este tabú y normalizar la menstruación.
He aquí algunos mitos sobre la menstruación:
La sangre menstrual es impura o sucia
Realidad
La sangre menstrual es una función corporal natural, no impura. Se compone de sangre, tejidos y fluidos, y su finalidad es desprender el revestimiento uterino (véase el módulo 4).
Las personas que menstrúan son emocionalmente inestables
Realidad
Los cambios hormonales durante la menstruación pueden afectar al estado de ánimo, pero las emociones varían individualmente. La menstruación no invalida la estabilidad emocional.
El dolor menstrual es sólo una molestia menor
Realidad
El dolor menstrual puede ser grave y debilitante para algunas personas. Es esencial reconocer y tratar las molestias menstruales con seriedad, sin descartarlas porque haya un sesgo de género de por medio.
Hay muchas más que varían de un país a otro. Probablemente conozcas las supersticiones sobre la menstruación que prohíben tocar las plantas mientras se tiene la regla, o no hornear pan porque no sube; no bañarse, etcétera. Aunque no son sólo mitos malos (muchos de ellos están relacionados con símbolos de la fertilidad, que es algo que se celebra con alegría en muchos países), no hay pruebas de ninguna de esas cosas y es importante deconstruirlas para normalizar algo tan común como es la regla.
¡Atención a este vídeo sobre la menstruación!
Anticonceptivos: como has visto en el módulo 4, hay dos métodos diferentes para prescribir la dosis de anticonceptivos para personas con vulva: está la posología más comúnmente conocida con la pausa de 7 días (llamada “pausa de sangrado por deprivación”) y la más reciente y científicamente precisa, sin la pausa. Lo que es interesante saber es que el primer método está más arraigado en las creencias culturales y la tradición que el otro y por eso es el más adoptado y utilizado. He aquí algunas razones:
- Imitación de los ciclos menstruales naturales:
La pausa tradicional se ajusta a la creencia histórica de que imitar un ciclo menstrual mensual es un enfoque más “natural” o familiar. - La menstruación regular como significado cultural:
Algunas culturas dan importancia a la menstruación regular como indicador de salud y fertilidad. - Tradición y familiaridad:
Las prácticas históricas y las creencias culturales tradicionales han influido en la aceptación y preferencia de la semana de pausa. - Ritmos cíclicos:
Coincide con la percepción cultural de los ritmos cíclicos, que simbolizan la regularidad y el orden. - Simbolismo de la fertilidad:
La menstruación regular se ha relacionado históricamente con la fertilidad, y el sangrado puede simbolizar la capacidad reproductiva de la mujer.
Aunque puede haber discrepancias entre un enfoque tradicional y uno científico, es importante tenerlo en cuenta, ya que cada contexto cultural es relevante y debe tenerse en cuenta a la hora de elegir un método u otro.
Grasa y cuerpos no conformes
La gordofobia es la discriminación, aversión y estigmatización de los cuerpos gordos debido a su aspecto, que no representa lo que comúnmente se considera la forma corporal ideal en las sociedades actuales. Como muchas otras formas de discriminación, tiene sus raíces en estereotipos y prejuicios que evolucionan con el tiempo. Estas son algunas de las formas en que se manifiesta la gordofobia:
- Juzgar el cuerpo de las personas
- Evitar utilizar la palabra “gordo/a” por considerarla un insulto
- Recomendar complementos para adelgazar
- Explicar los beneficios de perder peso de forma generalizada y condescendiente
- Dar consejos para adelgazar
- Vigilancia alimentaria
- Representaciones de los cuerpos gordos como indeseables o enfermos
- Ver a los cuerpos gordos como poco atractivos
- Discriminación laboral basada en el prejuicio de que las personas gordas son vagas
- Intimidación y vergüenza manifiesta hacia las personas gordas
- La industria de la moda no se adapta a todas las tallas corporales
- Diagnósticos erróneos y malos tratos en el sistema sanitario debido al estigma de que las personas gordas carecen de disciplina.
Lo que nos dice esta lista es que la gordofobia afecta a la vida personal, la vida laboral, la educación, el bienestar social, la salud mental, la salud física y también afecta a las relaciones sexuales y románticas. Para desafiar la gordofobia, puedes empezar a reflexionar sobre los comportamientos que promulgas echando un vistazo a la lista anterior.
Cuerpos racializados
Como hemos dicho, la raza no existe en el sentido biológico, natural. Sin embargo, existe socialmente como régimen de poder. Hablar de raza es calificar la forma en que se siguen produciendo las jerarquías, y precisar que se producen en función del origen real o supuesto de un individuo: hablamos así de categorías raciales (personas percibidas como negras, árabes, asiáticas, etc.). El recurso a esta noción es tanto más necesario en la Europa actual que niega la existencia del racismo “siendo ciega al color”.
Las personas racializadas son las afectadas por los procesos de estigmatización y exclusión del racismo. El proceso de racialización tiene como objetivo jerarquizar a los individuos sobre la base de su supuesta raza, categorizando como blancos y no blancos, grupos dominantes y minoritarios.
Las personas y cuerpos racializados son objeto de muchas discriminaciones relacionadas con la sexualidad.
Estos estereotipos y discriminaciones también tienen sus raíces en el legado de la colonización, que fomentó una visión eurocéntrica y occidental del mundo que aún hoy repercute en la representación de los cuerpos racializados. La colonización contribuyó a construir una imagen del Otro, la otredad (los pueblos colonizados), como salvaje, vulgar y más cercano a la naturaleza, necesaria para justificar la explotación de la tierra, el trabajo y los cuerpos por parte del colonizador europeo racional y “civilizado”.
También en este caso es importante reconocer las causas profundas de los estereotipos para seguir descolonizando nuestras creencias y visiones del mundo, que todavía están influidas por las cosmovisiones coloniales. Veamos algunos ejemplos relacionados con la sexualidad:
- Muchas mujeres racializadas son objeto de fetichismo racial:
“Las mujeres negras son percibidas como agresivas, poco amables, siempre con ganas de sexo”.
“Como mi madre es china, me preguntan si da masajes”.
“Soy de origen argelino y la gente (no argelina/árabe/musulmana) siempre ha sentido curiosidad por saber si me iba a poner el hiyab o no”.
“Piensan en mí, en las mujeres negras, como una free-rider, si estoy con un tío, piensan que es por el dinero”.
Una de las discriminaciones que sufren las mujeres racializadas en la intersección del racismo y el sexismo es el fetichismo racial. Se refiere a la sexualización o cosificación de las personas en función de su raza o etnia. En el contexto de las mujeres racializadas, esto puede manifestarse de varias maneras, a menudo arraigadas en percepciones estereotipadas o exotización. Es una forma de expresión racista dirigida a tomar un interés afectuoso, íntimo y/o sexual en personas no blancas. En particular, a través de la pluralidad de estereotipos de género y raza transmitidos desde la época colonial. Por ejemplo, el imaginario animal se asocia a ciertas mujeres negras como “tigresas” o “leonas”, o a mujeres asiáticas muy obedientes y agradables para los hombres. El fetichismo racial es muy a menudo un proceso interiorizado por ciertos individuos de los grupos mayoritarios -pero no sólo- y representa un peligro real para quienes están sometidos a él.
- Los hombres racializados suelen asociarse a ideas estereotipadas de masculinidad.
“La gente piensa que, como soy un hombre de Asia Oriental, soy femenino y no sirvo para el sexo”.
“Otros compañeros me preguntan por el tamaño de mi pene”.
“La gente cree que por ser “árabe” no voy a tratar bien a las mujeres o que soy violento, pero no es así”.
Hemos hablado de la masculinidad en el módulo 2, destacando cómo es una construcción social y, por tanto, puede variar en función del contexto social. En Corea del Sur, por ejemplo, no es extraño que un hombre heterosexual cisgénero se maquille y se quite el vello corporal, algo que en Europa se asocia a la feminidad.
La ideología colonial ha transmitido dos tipos de retrato de los hombres racializados: hipersexualizados o afeminados. He aquí algunos estereotipos comunes:
- A menudo se estereotipa a los hombres negros como poseedores de atributos sexuales hiperdesarrollados y sexualmente performativos.
- Los hombres percibidos como árabes están tan estigmatizados que su imagen masculina representa un peligro, una violencia machista. Raewyn Connell llama a esta masculinidad “marginada”: tiene todos los atributos de la masculinidad hegemónica, pero se vuelve peligrosa por un elemento externo al género: la raza y/o la clase.
- Los hombres asiáticos suelen ser estereotipados como femeninos y, por tanto, desexualizados.
El rol de controlador de la sexualidad que se otorgaron los colonizadores blancos no ha cambiado mucho a lo largo del tiempo. Incluso hoy en día, algunos hombres son considerados demasiado viriles, otros no lo suficiente… pero ¿en relación a quién? Debemos preguntarnos en qué criterios se basan estos juicios y quién está en el centro de ellos.
Como ya se ha dicho, se trata también de una cuestión de representación. Hoy vemos cada vez más actores de orígenes diversos, pero hasta el siglo XX no era así. Por ejemplo, los actores asiáticos que eran muy conocidos en sus países de origen y que interpretaban principalmente el papel del héroe o del gran romántico tenían que convertirse en villanos hostiles cuando llegaban a Hollywood. Las películas que protagonizaban siempre terminaban con el héroe blanco derrotando al villano racializado, salvando y conquistando a la bella (a menudo blanca). A los actores racializados se les encasillaba casi sistemáticamente como villanos, autores de agresiones sexuales o bichos raros (la construcción de sus personajes se detenía en estas características; sus familias, aficiones y personalidades no se desarrollaban). Es importante estar atentos para que este mito no derive en una imagen sesgada de las personas racializadas y/o con trasfondo migratorio, alimentando el racismo o la islamofobia.
Pornografía
Internet ofrece una gran cantidad de información e imágenes relacionadas con la actividad sexual, lo que supone para los y las jóvenes un primer contacto con la sexualidad o la educación sexual. Internet y las redes sociales poseen un potencial significativo para mejorar el acceso a información constructiva, precisa y sin prejuicios sobre la sexualidad y las relaciones. Sin embargo, estas tecnologías también tienen la capacidad de exponer a información inexacta e inapropiada, reforzando potencialmente normas de género perjudiciales al facilitar el acceso a pornografía frecuentemente violenta.
¿Cuál es el papel de la pornografía en la perpetuación y reproducción de imágenes corporales, tabúes y estereotipos de género?
La pornografía suele ser la principal fuente de información sobre sexualidad para las personas jóvenes, pero es importante ser consciente de lo que se ve para evitar hacerse una idea equivocada sobre el sexo.
Lo que ocurre en el porno no es lo que ocurre en la vida real. ¿Por qué?
- Los actores actúan como en una película.
- Las escenas porno rara vez muestran comunicación y consentimiento explícito entre las personas implicadas.
- Los actores rara vez utilizan protección o medidas anticonceptivas.
- Los cuerpos que se muestran en el porno suelen ser muy normativos y estereotipados (por ejemplo, delgados, sin vello corporal en los genitales). Como en otros tipos de medios, también en el porno falta representación de la variedad de cuerpos que hay en el mundo real.
En este sentido, la pornografía puede ser una de las fuentes de información más inexactas, sobre todo cuando no se ofrece educación sexual. Así que recuerda que la pornografía es entretenimiento, ¡no una fuente de información o educación!
Por último, como se ha analizado en el módulo 3, las aplicaciones de citas y las redes sociales también pueden estar relacionadas con la pornografía. Por ejemplo, la venta o difusión de información íntima de forma no consentida a sitios pornográficos, la instalación de transmisiones en directo sin que lo sepa la persona a la que se dirige y la venta/alquiler de la transmisión en un sitio pornográfico, y la venta de deep fakes; a todo esto se le conoce como “Sexploitation”, la explotación comercial de material sexual o sexo a través de medios digitales.
Atención a este vídeo sobre alfabetización pornográfica
Religión y sexualidad
La religión influye profundamente en el ámbito de la sexualidad, con normas morales que definen lo que es apropiado y lo que no lo es para las personas creyentes de esa religión concreta. Estas normas pueden variar mucho de una religión a otra. Algunas consideran que la actividad sexual tiene como único objetivo la reproducción, otras la celebran como una expresión de lo divino.
Veamos algunos de los temas en los que intervienen las religiones en relación con el comportamiento sexual (la selección se hizo a partir de las citas recogidas de jóvenes y adultos con quienes nos reunimos).
El concepto de matrimonio y el matrimonio interreligioso
“El matrimonio es la mitad de mi religión”.
“Quiero casarme con alguien de mi religión para no tener que renunciar a ella”.
“En mi religión, tienes que casarte”.
El matrimonio es la unión legal o formalmente reconocida de dos personas como compañeras en una relación personal (Oxford languages). Es algo muy arraigado en muchas culturas, aunque es una elección que no todo el mundo quiere o necesita hacer.
Las razones por las que la gente se casa son numerosas: compañerismo, compromiso a largo plazo, razones legales (por ejemplo, cuidar de la pareja enferma), razones financieras (por ejemplo, los impuestos son más ventajosos). Estas razones también incluyen normas sociales y religiosas. Durante siglos, la religión ha sido la principal razón por la que la gente se casaba, las diferentes religiones y culturas tienen diferentes ceremonias y connotaciones de lo que significa.
Muchas personas se deciden ahora por el matrimonio civil en lugar del religioso. Pero, ¿cuáles son las diferencias?
Por matrimonio religioso se entiende un matrimonio solemnizado en cualquier iglesia, capilla o cualquier otro edificio autorizado de acuerdo con los ritos y ceremonias de una confesión religiosa. Para cada confesión religiosa existen diferencias en el rito, así como en el significado. Un matrimonio civil es un matrimonio solemnizado como un contrato civil sin afiliación religiosa. Dependiendo de la legislación del país donde se contraiga matrimonio, habrá una ceremonia civil, una religiosa o ambas (para las personas que opten por un matrimonio religioso).
Cuando dos personas que profesan religiones diferentes se casan se habla de matrimonio interconfesional. Si las personas cónyuges quieren casarse en una ceremonia religiosa, dependiendo de su religión puede ser posible hacerlo sin renunciar a su cultura y creencias. Esto suele depender de la religión o de la corriente concreta. Por ejemplo, el cristianismo normalmente lo permite pero con permisos especiales y la condición de criar a los hijos/as en la fe cristiana; en el islam hay diferentes interpretaciones pero puede depender también de la religión de la otra persona; en el judaísmo depende de la corriente específica.
Aunque durante mucho tiempo el matrimonio sólo estuvo permitido a las parejas heterosexuales, últimamente cada vez más países han legalizado el matrimonio entre personas del mismo sexo. Actualmente hay 35 países donde el matrimonio entre personas del mismo sexo es legal: Alemania, Andorra, Argentina, Australia, Austria, Bélgica, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Dinamarca, Ecuador, Eslovenia, España, Estados Unidos, Estonia, Finlandia, Francia, Irlanda, Islandia, Luxemburgo, Malta, México, Noruega, Nueva Zelanda, Países Bajos, Portugal, Reino Unido, Sudáfrica, Suecia, Suiza, Taiwán y Uruguay.
¡Atención a este vídeo de la serie de Netflix “Cuties”!
El concepto de virginidad
“Para mí, es muy importante que la mujer con la que me case no haya sido tocada (sexualmente) por ningún otro hombre antes, porque es lo que dicta mi religión”.
“Una vez, bueno, varias veces, un amigo del colegio me preguntó si ya había perdido la virginidad y cuándo estaría lista. Creo que preguntármelo tantas veces significa que quiere que le diga que quiero hacerlo con él. Yo sólo dije “no” porque si no estoy preparada no voy a responder que sí y menos si me siento presionada. Estoy orgullosa de mí misma por eso”.
La virginidad es un concepto social y cultural relacionado con la experiencia sexual de una persona. La virginidad se asocia normalmente con el estado de no haber mantenido nunca relaciones sexuales con penetración (coito o sexo con pene en la vagina). Sin embargo, es importante señalar que el concepto de virginidad es subjetivo y puede variar según las distintas culturas y sistemas de creencias. A menudo se asocia con las expectativas y normas sociales en torno al comportamiento sexual. Las diferentes interpretaciones que se han hecho en torno a este concepto son realmente interesantes de entender. Las interpretaciones dependen de las culturas, las religiones, las creencias individuales, pero también de la época. Mucha gente cree que teniendo sexo con penetración por primera vez es como se pierde la virginidad. Pero, ¿cuántas personas y prácticas quedan al margen de este discurso? Las primeras veces pueden implicar sexo oral o anal, por ejemplo, o muchas experiencias que no implican penetración.
La religión es históricamente uno de los factores más importantes en la construcción social del concepto de virginidad tal y como se entiende hoy en día. De hecho, ya sea en el cristianismo, el islam, el judaísmo o incluso el hinduismo, se espera que las personas creyentes tengan relaciones sexuales con penetración después del matrimonio y no antes. Aunque la religión puede practicarse de forma diferente de un individuo a otro, esta “regla” de castidad antes del matrimonio anima a la gente a ver la virginidad como un símbolo de pureza y moralidad, especialmente cuando se trata de mujeres. Una prueba de virginidad es la práctica de comprobar si alguien es virgen o no, y suele realizarse mediante la medición del himen o la laxitud vaginal. En realidad, la virginidad es una construcción social, por lo que no existe un “test de virginidad” real posible. Sin embargo, estas prácticas se remontan a mucho tiempo atrás y siguen siendo una realidad en muchas partes del mundo. En el siglo XIX, en Francia, la virginidad femenina se celebraba mediante actos culturales como la elección de las “rosières”: jóvenes aldeanas elegidas por su “virtud”. Estas jóvenes tenían que presentar un certificado de virginidad. Un médico realizaba un examen físico, por ejemplo introduciendo dos dedos en la vagina, para medir el himen o la laxitud vaginal. En todo el mundo, las mujeres cuya virginidad no era reconocida antes del matrimonio han experimentado el rechazo de sus familias y comunidades, han sido violadas y, en algunos casos, incluso asesinadas. Estas situaciones siguen existiendo hoy en día, a pesar de que la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Organización de las Naciones Unidas (ONU) condenan la práctica de las pruebas de virginidad.
Estos son dos hechos importantes en torno a las pruebas de virginidad que es importante tener en cuenta:
- Pensar que podemos probar la virginidad de las personas con vulva es afirmar que las relaciones sexuales son sólo penetración. Esto se basa en una visión heterocéntrica y coitocéntrica de la sexualidad que deberíamos dejar atrás para considerar igualmente válidas todo tipo de relaciones y experiencias sexuales.
- Existen muchas ideas preconcebidas sobre el funcionamiento del aparato genital femenino y lo que le ocurre durante el coito que es necesario desmontar. En concreto:
– El himen no se puede medir: algunas personas con vulva nacen inicialmente sin himen, o puede desaparecer por completo al alcanzar la madurez sexual, o su estiramiento puede variar con el tiempo y con la práctica de actividades distintas de la penetración vaginal. Si está presente, no necesariamente se desgarra, puede simplemente estirarse o incluso permanecer intacto. No todas las personas con vulva sangran durante la primera penetración, y el sangrado durante el coito también puede deberse a la falta de lubricación, o al roce demasiado brusco de la pared vaginal.
- La laxitud vaginal es una reducción de la firmeza de los músculos que rodean la vagina. Generalmente está causada por la genética, la edad, las variaciones hormonales, el parto y otros factores de salud. No todo el mundo experimenta laxitud vaginal después de mantener relaciones sexuales. Normalmente, tras la penetración (tanto con el pene como con los dedos o las manos) o el uso de algunos juguetes eróticos, la vagina recupera su firmeza natural.
Históricamente ha existido un doble rasero cultural entre las personas socializadas como hombres y como mujeres en lo que respecta a la sexualidad, y el discurso sobre la virginidad es un claro ejemplo de unas normas sociales que suelen ser mucho más laxas para los hombres que para las mujeres. A menudo se anima a los hombres jóvenes a mantener relaciones sexuales, casi como un rito de paso a la virilidad. En cambio, la virginidad de las mujeres está relacionada con mecanismos patriarcales opresivos, como garantizar que los hijos e hijas “pertenezcan” biológicamente a su padre.
Ser o no virgen no es un indicador ni de promiscuidad ni de madurez sexual. Elegir tener relaciones sexuales “por primera vez”, signifique lo que signifique, es una decisión personal: puede estar ligada a creencias religiosas y espirituales, a valores familiares y personales, al deseo o a la ausencia del mismo, a tu camino personal de descubrimiento de tu identidad sexual. Intenta preguntarte siempre: ¿soy feliz con las experiencias sexuales que he tenido o que he decidido no tener?
Referencias
A simple guide to great sex-ed: how to talk about body image. Split Banana. (n.d). Last retrieved 30 January 2024 from https://splitbanana.co.uk/blog/2020/11/12/sex-education-guide-body-image
Care International (2021). The Period Taboo: A Universal Problem. Care International. Last retrieved 30 January 2024 from https://www.care-international.org/stories/period-taboo-universal-problem
Gainor, K. (2023). Body image and adolescent sexual health. Administration on Children, Youth and Families, Family and Youth Services Bureau. (n.d) Last retrieved 30 January 2024 from https://teenpregnancy.acf.hhs.gov/sites/default/files/resource-files/body-Image-and-adolescent-sexual-health.pdf
Ianiro M.C. Il Body Positivity in un’epoca di cambiamento. Canadausa. Unibo. (n.d). Last retrieved 30 January 2024 from https://site.unibo.it/canadausa/it/articoli/body-positivity-in-un-epoca-di-cambiamento
Ly G., Diallo R. (speaker). La geisha, la panthère et la gazelle . Kiff ta race [podcast] (n.d). Last retrieved 30 January 2024 from https://www.binge.audio/podcast/kiffetarace/la-geisha-la-panthere-et-la-gazelle
Ly G., Diallo R.(speaker). Féminismes pour toutes . Kiff ta race [podcast]. (n.d). Last retrieved 30 January 2024 from https://www.binge.audio/podcast/kiffetarace/feminismes-pour-toutes
Ly G., Diallo R. (speaker). De quoi le voile est-il le nom? . Kiff ta race [podcast]. (n.d). Last retrieved 30 January 2024 from https://www.binge.audio/podcast/kiffetarace/de-quoi-le-voile-est-il-le-nom
Ly G., Diallo R. (speaker). Les couleurs des sentiments . Kiff ta race [podcast]. (n.d). Last retrieved 30 January 2024 from https://www.binge.audio/podcast/kiffetarace/les-couleurs-des-sentiments
Lowe M. (2021). What is fatphobia?. All about obesity. Last retrieved 30 January 2024 from https://allaboutobesity.org/your-guide-to-understanding-and-combating-fatphobia/
Porn. Plannedparenthood. (n.d) Last retrieved 30 January 2024 from https://www.plannedparenthood.org/learn/teens/sex/porn
Zasadny K. (2022). Why Is Body Hair Still Taboo For Women? Why Was It Ever?. Medium. Last retrieved 30 January 2024 from https://medium.com/think-dirty/why-is-body-hair-still-taboo-for-women-why-was-it-ever-4c89534461e3
36 superstitions about periods from around the world (2017). Clue. Retrieved 5 September 2017 from https://helloclue.com/articles/culture/36-superstitions-about-periods-from-around-world
Srikanthan A., Reid L. R., (2008). Religious and cultural influences on
contraception. Jogc. Retrieved February 2008 from https://www.jogc.com/article/S1701-2163(16)32736-0/pdf





